 Dice el tópico que las políticas familiares suecas y, en general, el modelo nórdico de Estado del Bienestar, consigue elevar la fecundidad por encima del resto de Europa. Un alto grado de protección a la familia y a la mujer, abundantes ayudas a la maternidad, elevadas ventajas fiscales y prestaciones públicas para las unidades familiares, avanzadas medidas para la conciliación laboral-familiar, parecen el repertorio modélico. Expongo a continuación el rol jugado en todo ello por Gunnar y Alba Myrdal.
Dice el tópico que las políticas familiares suecas y, en general, el modelo nórdico de Estado del Bienestar, consigue elevar la fecundidad por encima del resto de Europa. Un alto grado de protección a la familia y a la mujer, abundantes ayudas a la maternidad, elevadas ventajas fiscales y prestaciones públicas para las unidades familiares, avanzadas medidas para la conciliación laboral-familiar, parecen el repertorio modélico. Expongo a continuación el rol jugado en todo ello por Gunnar y Alba Myrdal.
Según la famosa clasificación de Esping-Andersen* estas políticas están enmarcadas en un tipo de Estado del Bienestar que ofrece a sus ciudadanos bienes y servicios de forma universal e incondicional, frente a los modelos «anglosajón» (limitado a la pobreza y condicionado a que sea demostrada), y al «germánico» (condicionado al aseguramiento previo).
- Esping-Andersen, G. (1993), Los tres mundos del Estado del bienestar, Valencia, Alfons el Magnanim
- Espina, Á. (2002). La sociología del bienestar de Gösta Esping-Andersen y la reforma del estado de bienestar en Europa. Revista de libros, 66, 15-18.
Pero el cuadro idílico tiene sus detractores. El modelo es caro y, desde su despegue en los años treinta y cuarenta, sólo ha podido consolidarse gracias a una prolongada primacía política de la socialdemocracia y sus elevados impuestos. Tuvo sus dificultades y experimentó «reformas» y rebajas parciales tras la crisis económica de los setenta y las recetas liberales universalizadas en los ochenta. El liberalismo considera que este tipo de políticas vacía a la familia de sus funciones tradicionales, usurpadas por el Estado y los «ingenieros sociales» y, tras las apariencias benefactoras, es lo que provoca en realidad la baja fecundidad extendida en todo el mundo.
¿Por qué hablar aquí de Suecia? Porque es bien conocido que, en la gestación del modelo nórdico del Estado de Bienestar, un hito fundamental fue la publicación en 1934 de un libro que revolucionó la política sueca, y era un libro sobre «la demografía». Sus autores fueron Alva Myrdal y Gunnar Myrdal, un matrimonio de gigantes intelectuales de la época, ambos ganadores de premio Nobel (Alva el de la Paz en 1982, Gunnar el de Economía en 1974).
- Myrdal, A., & Myrdal, G. (1934). Crisis in the population question. Stockholm: Bonniers.
Los Myrdal no eran demógrafos, su libro se enmarca en una corriente prácticamente universal de alarmismo demográfico característica de la Europea de principios de siglo, siempre resuelta supuestamente mediante el fomento de una mayor natalidad (nadie la consiguió, y aún menos Suecia). Pero a diferencia del natalismo francés, o el del fascismo italiano o alemán, o el clasista y eugenista anglosajón, Suecia apostó por unas recetas propias y muy diferentes bajo la influencia de este libro; lo que distingue las «recetas Myrdal» es su perspectiva política socialdemócrata y feminista.

El origen era el mismo en todas partes. Los demógrafos llevaban desde finales del siglo XIX señalando a los gobernantes que la fecundidad caía en picado en Europa, ombligo económico, financiero y militar del mundo, lo que se interpretaba como un síntoma de decadencia (ver La Decadencia de Occidente, de O. Spengler) y una señal de peligro inminente que sólo decididas políticas demográficas podían revertir.
- Teitelbaum, M. S. y Winter, J. M. (1985), The Fear of Population Decline, San Diego, Academic Press. Existe edición en italiano: (1987), La paura del declino demografico, Bologna, Il Mulino.
En Suecia este cuadro se veía ampliado por una intensa emigración, especialmente a Estados Unidos. Los propios Myrdal habían estudiado en EEUU, durante el curso 1929-1930, becados por la Fundación L.S. Rockefeller. Les influyó mucho la escuela sociológica de Chicago, especialmente William Ogburn y sus tesis sobre la pérdida de funciones de la familia, pero también los experimentos de crianza infantil «socializada» de la Universidad de Columbia, financiados por la Fundación Rockefeller.
Conocían las corrientes neomaltusianas del momento, aunque las repudiaran. Respecto a Europa, claro; como tantos otros economistas «benefactores» Gunnar Myrdal sí aceptaba las tesis maltusianas respecto a los países menos desarrollados (de hecho será uno de los fundamentos teóricos de la ofensiva internacional para el control del crecimiento demográfico mundial):
- Myrdal, G. (1968). Asian drama: an inquiry into the poverty of nations. Vol. 2. Allen Lane the Penguin Press. Traducido al español como:
- Myrdal, G., & King, S. S. (1975). La pobreza de las naciones( No. 04; HC412, M9.). Siglo XXI.
Todas estas influencias están presentes en su particular neomarxismo reformista y socialdemócrata.
Al volver de EEUU escribieron juntos un artículo, en 1931, sobre la crisis demográfica y las recetas socialistas para resolverla. No llegó a publicarse, pero fue el germen que, desarrollado, dio lugar al libro de 1934. El planteamiento era de «emergencia nacional», el Estado debía ayudar a todos para que pudiesen formar familias y para que sus hijos tuviesen la educación y el nivel de vida que preparase un buen futuro al país. En años en que el conservadurismo reducía estos asuntos, igual que la sexualidad, a principios morales individuales, el énfasis de los Myrdal en las relaciones de pareja y la procreación llegó a popularizar la expresión «to myrdal» como sinónimo de tener relaciones sexuales. Recomendaban, mediante una planificación económica centralizada, universalizar la atención sanitaria, establecer préstamos para el matrimonio, proporcionar vivienda financiada, ayudas directas por hijo y servicios públicos de maternidad y atención al parto y, para los hijos, asignaciones para ropa, guarderías y campamentos de verano, desayuno y comida escolar. Todo ello como derecho universal.
Y el caso es que se les escuchó. Tras su vuelta de EEUU habían desarrollado una gran actividad académica y para las administraciones, especialmente centrada en cuestiones económicas y de política internacional. Cuando publicaron el libro ya llevaban casi dos años redactando informes para el gobierno y, de hecho, Gunnar había ganado un escaño en el Senado como representante de la provincia de Dalarna. El debate suscitado fue enorme, y se creó una Comisión Real sobre Población en la que ambos trabajaron, resultando autores de 17 documentos oficiales en dos años, que les permitieron depurar y desarrollar sus tesis, respaldadas finalmente por la Comisión.
Los natalismos europeos de entre guerras tuvieron como objetivo la potencia y pujanza del Estado, especialmente la militar. El franquismo concedía incentivos salariales en función del número de hijos, pero los condicionaba a que la madre no trabajara (ver El natalismo en la España franquista). El natalismo francés fomentaba las familias numerosas concentrando en ellas los apoyos económicos, a la vez que perseguía y encarcelaba por abortar, o penalizaba a los solteros (ver El natalismo en Francia). El mundo anglosajón pretendía que la natalidad mejorase entre los más «aptos» de la sociedad, sus élites, y que disminuyese entre las clases menos convenientes (véase aquí Eugenismo). La «cuestión de Estado» justificaba las prohibiciones y las sanciones contra la anticoncepción, el aborto, la planificación familiar, y también el mantenimiento de la desigualdad de roles laborales y familiares de mujeres y hombres. En otras palabras, cada cual a sus «labores» naturales, y también políticas; los hombres gobernar, producir y batallar, las mujeres reproducir y cuidar.
Pero las recetas de los Myrdal, lejos de prohibiciones, persiguen una intervención pública fuerte en todas aquellas materias que puedan equilibrar y generalizar las posibilidades de formar pareja y tener hijos (vivienda, equipamiento, cuidados, educación, trabajo, condiciones laborales…). Su objetivo no era el crecimiento, sino el equilibrio, estabilizar la población (de hecho, Gunnar fue uno de los grandes apoyos a las teorías de Keynes, como las vertidas en Algunas consecuencias económicas del declive de la población).
Y claro, como ocurre siempre tras todas las políticas de población, no se trataba únicamente de elevar la fecundidad, sino también de extender un modelo familiar, de relaciones sociales y de género, y también entre el Estado y sus ciudadanos. Los Myrdal estaban proponiendo un modelo «igualitario», reformista, universal, poniendo a su disposición los recursos del Estado. El mundo al revés; no era el ciudadano el que debía servir al Estado, sino éste al ciudadano. Esa es la «ingeniería social» rechazan actualmente sus oponentes políticos y religiosos (ver aquí M. Schooyans, teólogo de la demografía), todos empeñados en reformular esta historia para que la socialdemocracia, el ateísmo, el feminismo o el simple progresismo resulten culpables de cualquier cosa, empezando por el declive de la familia tradicional, de la nación «verdadera» o de la decadencia racial.
- Carlson, A. C. (1991) ¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestras familias?, web del Mises Institute.
- Carlson, A. C. (1990). The Swedish experiment in family politics. The Myrdals and the Interwar Population Crisis. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- J. Benegas, Suecia: el monstruo sigiloso, en elespañoldigital.com ( 9/04/2019)
La gran paradoja de todo esto es que quienes hoy creen que el natalismo de los Myrdal funcionó, y por eso la fecundidad en Suecia es actualmente unas décimas más alta que la francesa (y aún más que la española), son víctimas de un espejismo histórico. Lo cierto es que, durante décadas, tras emprender el país la senda iniciada en 1934, Suecia no sólo no consiguió elevar su fecundidad, sino que se mantuvo como uno de los países con menor fecundidad del planeta. Todavía en los años setenta y ochenta se especulaba sobre el efecto «anticonceptivo» de la igualdad laboral sueca, y eran muchos los demógrafos de todo el mundo que relacionaban su baja fecundidad con su altísima ocupación femenina, y la convertían en la explicación de que en otros países se estuviese reproduciendo el mismo efecto, a medida que las mujeres empezaban a igualarse en estudios y actividad laboral con los hombres.
La disputa entre modelos no intranquilizaba a los natalistas de otros países dada esta situación de desventaja «nórdica», pero en la década de los noventa muchos países que sí tenían una política de Estado tradicionalmente natalista, o al menos muy alejada de esa política social y de género, vieron con sorpresa que su fecundidad se hundía por debajo de la sueca. En los países mediterráneos o en los del Este se vivió esto con algunos gestos públicos de contrariedad, pero en Francia, quizá el más oficialmente ultranatalista y el que más invertía en la investigación demográfica y en las ayudas directas por hijo, se levantó un escándalo público de dimensiones insospechadas , con acusaciones cruzadas entre los propios funcionarios del Institute National D’études Démographiques (ver aquí la disputa Calot-LeBrass).

El espaldarazo final al tópico erróneo sobre la bonanza natalista del modelo sueco llegó también en esa década, de manos de la Unión Europea. Se hizo oficial la tesis de que Europa «es diferente» en la modernización demográfica, apoyando la teoría de que protagonizaba una segunda Transición. La tradicional Teoría de la Transición Demográfica (TTD) que liga el descenso sostenido de la fecundidad al desarrollo económico e industrial, había fallado en predecir o explicar el baby boom de los años cincuenta y sesenta. Pero además se observaban nuevos fenómenos de cambio en las relaciones de género, en la creciente cohabitación prenupcial o en la de parejas no casadas, en la proporción de hijos fuera del matrimonio o en el tamaño cada vez menor de los hogares. El modelo de la TTD ni incluye ninguno de tales cambios, así que urgía darles explicación.
Y como ocurre siempre con la demografía, las explicaciones vinieron de otras disciplinas. La moda sociológica de esos años era apabullante: todo se explicaba por el cambio de valores. Ya en los años setenta J. Inglehart, director de la Encuesta Mundial de Valores, había explicado mediante el «postmaterialismo» los giros observados en la sociedad occidental desde los años sesenta.
En los 80 Dirk van de Kaa y Ron Lesthaeghe propusieron la existencia de una Segunda Transición Demográfica en los países industrializados, caracterizada por nuevas pautas familiares generadas por un cambio de valores: en términos de Inglehart, valores postmaterialistas y postmodernos. Y, sintomáticamente, el modelo de la nueva pauta demográfica era el sueco.
- Lesthaeghe, R. (1994). Una interpretación sobre la Segunda Transición Demográfica en los países occidentales. Demografía y políticas públicas. EMAKUNDE. Vitoria, Instituto Vasco de la Mujer: 9-60.
- Van de Kaa, D. J. (1987). “Europe’s Second Demographic Transition.” Population Bulletin 42(1) Washington D.C.: Population Reference Bureau.
Y hasta hoy. Como siempre, las explicaciones de los cambios demográficos se les ocurren a los economistas, los sociólogos, los politólogos o los antropólogos, y los demógrafos no pueden o no quieren plantear respuestas propias. Así que me voy a permitir acabar con algunas puntualizaciones de cosecha propia, orientadas desde la demografía:
- La fecundidad no ha seguido los dictados de ningún Estado, y eso que es la auténtica obsesión demográfica desde hace más de un siglo. De hecho su descenso es planetario, independientemente de si ocurre en países natalistas o maltusianos, laicos o confesionales, igualitarios o dictatoriales.
- La modernización demográfica no puede reducirse a lo que ocurre con la fecundidad, porque ésta es únicamente uno de los componentes teóricos básicos de la reproducción. El otro es la mortalidad, y es el que realmente manda en todo lo demás, aunque nunca aparece en los análisis sobre la situación de Suecia respecto a otros países, o en general, cuando se habla sobre el descenso de la fecundidad. La modernización demográfica, como he desarrollado en la Teoría de la Revolución Reproductiva, es, sobre todo, el resultado de la progresiva mejora intergeneracional de la supervivencia, el auténtico salto histórico experimentado por la demografía humana y el que condiciona todo lo demás.
J. Pérez Díaz (2018) La revolución en la reproducción humana, Política Exterior nº 182.
- La política no es la explicación de todo lo que ocurre en las poblaciones, especialmente en perspectivas históricas amplias y contextos demográficos extensos, como los continentales, o el del planeta entero. Nadie ha planificado con décadas de antelación el cambio demográfico global del siglo XX, ni siquiera lo ha previsto.
- Lo mismo ocurre con los valores. Muchos de los indicadores en que se basa la teoría de la segunda transición demográfica pueden explicarse como mero efecto del aumento de la esperanza de vida (P.Ej. que aumente la proporción de hogares unipersonales).
- Suecia ya tenía antes de los Myrdal algunas de las características que se atribuyen hoy a las políticas que éstos propusieron (P.Ej. La dilatada cohabitación de las parejas antes de casarse).
- Una de esas características era lo avanzada que estaba en el descenso de la mortalidad. En mi opinión ese es el auténtico modelo Sueco, al margen de las políticas que le acompañen. He desarrollado en otro sitio la importancia que tiene la creciente supervivencia generacional para explicar los cambios familiares y de género en La madurez de masas. De ese libro es el siguiente gráfico:
Lo representado son las curvas de supervivientes por edad de las primeras generaciones en alcanzar los 50 años de edad sin haber perdido todavía más de la mitad de sus miembros (la» madurez de masas»). La primera en Suecia fue la generación nacida en 1818, que cumplió los 50 años en 1868. Compárese con España, cuyo equivalente es la generación nacida en 1901-1905, que cumplió los 50 años ya en la segunda mitad del siglo XX (¡más de ochenta años de retraso!). Puedo asegurar que esta es una diferencia que explica muchas otras que siempre se atribuyen a las políticas socialdemócratas o las propuestas de los Myrdal. De nuevo todo eso está recogido en La teoría de la Revolución Reproductiva; si te interesa tienes aquí un texto con sus principales propuestas:
- MacInnes, J., Pérez Díaz, J. (2008), La tercera revolución de la modernidad: la reproductiva, Reis: Revista española de investigaciones sociológicas (122): 89-118.
También recomiendo, para ampliar:
- Saranyana, J. I. (1975). Presupuestos para una teoría económica de la población. UNAVED.
- Marklund, C., & Petersen, K. (2013). Return to sender–American Images of the Nordic Welfare States and Nordic Welfare State Branding. European Journal of Scandinavian Studies, 43(2), 245-257.
- Alva Myrdal Relmer, Nobel de la Paz en 1982, en heroinas.net
RECONOCIMIENTOS:
Este artículo debe mucho a dos personas en particular, con una larguísima trayectoria, que desmienten todos los tópicos sobre los efectos de la edad sobre la actividad científica. Ambos me han escrito para comentar esta entrada, y sus correos son de suficiente interés, y aportan información adicional relevante como para añadir sus correos aquí:
- Tomas Jiménez Araya, que durante buena parte de su vida trabajó para el Fondo de Población de Naciones Unidas y con quien hice prácticas como estudiante. Fue la primera persona que me habló de los Myrdal y su importantísimo papel para entender las políticas demográficas y sociales actuales.
Querido Julio,
Felicitaciones por tu nota sobre los Myrdal, que he leído con interés y algo de melancolía…
Recuerdo ahora mis «pinitos» de aficionado a la demografía hace más de treinta años y el paper que publiqué en el CED (1990) con tu inestimable ayuda.
En ese paper citaba un libro de G.Myrdal » «Population : A problem for Democracy» que descubrí en la biblioteca de la ONU-Ginebra y que ha sido para mi, desde entonces. una referencia obligada (adjunto fotocopia de portada y página de un capítulo interesante…).
Como sabes soy un seguidor de tu blog, que utilizo con frecuencia en mis clases de jubilado activo en la UOC. Acabo de terminar unos apuntes sobre : «Envejecimiento y DD HH : una sociedad para todas la edades». Un resumen divulgativo sobre el estado de la cuestión, con algunos materiales de tu blog.
Seguimos en contacto y te deseo lo mejor en el nuevo año. Un fuerte abrazo, Tomás.
- Gerdt Sündstrom, compatriota de los Myrdal y con quien he trabajado en distintos análisis comparativos entre nuestros países para entender mejor las diferencias y las convergencias históricas en el proceso de envejecimiento demográfico. Gerdt conoce como nadie la historia política que os he sintetizado aquí. y esta es una muestra:
The Myrdal article, another surprise! You got everything right there, one may just add initially that Sweden also enjoyed very good finances during the war (Sweden was not in the war but made money by selling iron etc. both to Germany and Britain) and after, with full employment – we in fact «imported» labour after the war, handpicked skilled people in Yougoslavia, Italy, Greece etc., not to confuse with present immigration. So, not just (social democratic) politics, though important.
I am not familiar with this Allan Carlsson, will find out, it seems he is Swedish-American? My guess is that he also mentions the eugenics trend in Sweden of the 1920s and 1930s, also in the Myrdal book (I have it in my shelf). Race hygiene as we called it, was an idea accepted by more or less everybody at that time, regardless of political orientation. Sweden started an Institute of Race Biology in 1923, parliamentary decision and government funding. Can tell you more about it later, there has been a good deal written about it recently. After 1945 it went downhill and disappeared in the 1950s, silently. Its last effort I believe was to collect data on all twins born in Sweden, they are now old and the Institute of Gerontology in Jönköping has them in a data base, they have been interviewed and tested etc. several times. The world’s largest and most complete collection of its kind. They are now old of course and passing away.
As you point out, natalism didn’t work very well. In the 30s the government open up for cheap loans to build special apartment buildings (and later villas) for wellbehaved families with three or more children under 16. Fully modern apts w bath, modern kitchen etc. Minimum 2 rooms + kitchen. Should be sunny… Not allowed to have lodgers. Can write a lot about this, but… these houses we called Myrdalshus or barnrikehus (rich-in-children-houses), but people didn’t know much about the discussion and natalism. Yet, the fact is that just some six thousand or so apartments were built with these loans, so a drop in the sea.
Also Sweden had incentives for families to have children well into, if I remember right, the 1990s. If you were married and had children you could make an extra deduction from your tax.
Música en ApdD: Snarky Puppy – What About Me? (We Like It Here)
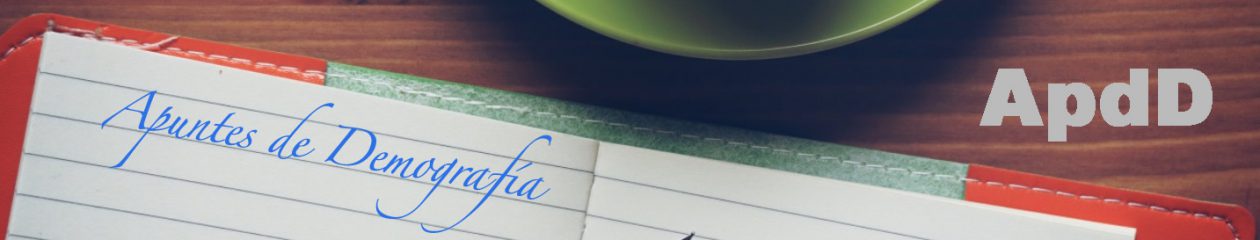


Con la vida cada vez más sacrificada, trabajos precarios y robots que lo hacen todo, a los únicos que les preocupa la crisis demográfica es a los políticos, que ven peligrar la gran cantidad de impuestos a los que estamos sometidos para mantener sus chiringuitos.
Julio, un gran artículo.
Gracias
Me gustaMe gusta
Buenas tardes:
Muy interesante entrada sobre los Myrdal y bien nutrida con documentos. Para lectura sosegada.
Con respecto a las múltiples voces (excepto la de los profesionales) a la hora de hablar de demografía, hay una novedad en el sentido de que se ampliará, por lo menos en un territorio concreto, el número de opinantes con conocimientos sobre el tema. Ese, dicen, es el plan.
Véase:
“Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha colaborarán con los medios de comunicación social que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la transferencia a la ciudadanía del conocimiento en materia demográfica”.
(Anteproyecto de Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural de Castilla – La Mancha – artículo 7.2 -)
Eso será para verlo. Porque no tengo yo muy claro qué entiende el legislador, en ese caso, por «conocimiento en materia demográfica». Aunque un poco de prevención sí que me da.
Saludos
Me gustaMe gusta
Gracias Jesús, como siempre
Me gustaMe gusta